Solo unos pocos elegidos eran capaces de resistir el ansia sexual; los demás debían recurrir a las prostitutas y casarse cuanto antes.
Los sacerdotes del siglo XVIII apremiaban a los padres para que casaran a sus hijos en cuanto pasaban de la pubertad. En los sermones se les recordaba a los progenitores que el matrimonio era el remedio contra la concupiscencia y que, retrasándolo, dejaban a sus hijos a merced de sus instintos.
Y es que cuando se desataba el apetito sexual en los jóvenes, no había manera de contenerlo.
Tal era así que durante un tiempo se dio instrucciones a los confesores de que sólo en muy contadas ocasiones se les diese la absolución a los jóvenes por cuestiones sexuales; al fin y a la postre, pedirles el firme propósito de la enmienda era un sinsentido.
Como afirmaba Moratín padre en El arte de las putas:
«Mandarle / a un joven bueno y sano continencia, / es lo mismo que darle la sentencia / de que no coma o de que no descoma, / dos cosas necesarias igualmente».
El ansia sexual se daba con más crudeza en las mujeres. Esto era un hecho confirmado por las teorías científicas de la época a las que dio crédito Casanova, famoso por su entrega a los placeres del sexo:
«Si la mujer no experimentara mayor placer que el hombre, no tendría ni más tarea ni más órganos que él. Y, aunque no fuera más que por la matriz, ese órgano perfectamente ajeno al cerebro, y, por tanto, completamente independiente de la razón; ese órgano que sólo está dotado de la necesidad de nutrir y de la necesidad del ser, cuyo instinto se convierte en furia cuando está excitado por el temperamento; sólo con este órgano basta para indicar que el goce de la mujer es con mucho superior al del hombre. Bastaría como prueba de esto la ninfomanía que afecta a muchas mujeres, enfermedad que hace de las unas mesalinas y de las otras mártires. El hombre no sufre ninguna enfermedad que pueda compararse a la ninfomanía».
La castidad era un “don sobrenatural” no exigible al común de los mortales. Ni los mismos religiosos se hallaban libres de caer en el pecado, aunque fueran hombres y hubieran hecho voto de castidad. Tanto era así que la sociedad toleraba como algo inevitable que los clérigos tuvieran algún desliz.

De hecho, prácticamente todos los escritores ilustrados que fueron sacerdotes (el padre Estala, Juan Antonio Melón, José María Blanco-White, etc.) tuvieron una activa vida sexual. Blanco-White lo reconocía:
«No hay ningún español, cualquiera que sea su clase o condición, que ignore el hecho de que el celibato del clero se guarda a costa de la moralidad del país. Nadie lo sabe mejor que el clero, tanto por su propia experiencia como por el conocimiento directo de la vida de los demás que adquieren en el confesionario».
En la misma línea de pensamiento que Moratín padre, Cabarrús proponía reservar, como se había hecho en la Edad Media, un barrio en las grandes poblaciones para las mancebías o prostíbulos.
Las mancebías serían regidas por un funcionario público en un estricto régimen militar: a su mando estaría un piquete de tropa para mantener el orden público; las prostitutas residirían en casas que dispondrían de rótulos en los que aparecerían su nombre y edad para favorecer las reclamaciones y facilitar su control sanitario; las prostitutas llevarían distintivos, etc.
La prostitución controlada por el Estado, decía Cabarrús, serviría para dominar la terrible plaga de la sífilis y que los jóvenes, saciados con todas las garantías higiénicas, se acercaran más tranquilos a las doncellas puras destinadas al matrimonio.
Para los ilustrados Cabarrús y Moratín padre el sexo era malo, pero inevitable. Por eso había que recurrir a las prostitutas. No había tanta diferencia entre sus planteamientos y los de la Iglesia.
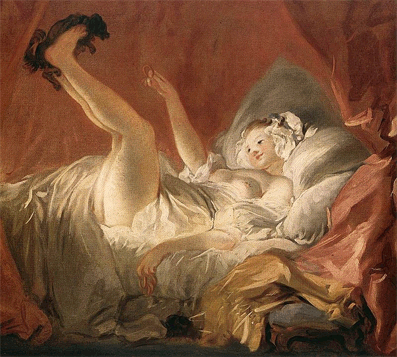
Según la Iglesia, gozar del sexo tanto dentro como fuera del matrimonio era un pecado. Desde siempre la Iglesia había establecido que había dos categorías de hombres. Los que eran capaces de renunciar a los placeres terrenales de la vida, y por eso estaban más cerca de alcanzar la pureza espiritual, y los demás, incapaces de controlar los apetitos sexuales y que por eso debían casarse con las mujeres.
Los verdaderos seres superiores no sólo tenían fuerzas para resistir sus instintos sexuales, sino que mantenían su cuerpo a raya por medio de mortificaciones como el ayuno y otras penitencias. El matrimonio servía para aquellos hombres de inferior categoría que no podían controlar su apetito sexual y necesitaban a las mujeres para satisfacerlos.
Cabarrús y Moratín padre, por su parte, no tenían tampoco un buen concepto de las relaciones sexuales. No creían que pudieran ser la máxima expresión de la entrega de dos personas que se amaban. Estos ilustrados coincidían con la Iglesia en considerar al sexo como una servidumbre despreciable.
El instinto sexual era una especie de fatalidad que hacía que los hombres tuvieran que estar con mujeres, esos seres incompletos que no servían nada más que para complacer a los hombres y darles hijos. Este era el motivo de que, según ellos, los hombres verdaderamente superiores, los mejores filósofos y los sabios de todos los tiempos, hubieran permanecido solteros.
La diferencia estaba en que la Iglesia condenaba el sexo, y estos dos ilustrados lo regulaban.
Texto relacionado con el libro El viejo truco del amor

