Tanto para los nobles como para el pueblo llano estaba mal visto trabajar e, incluso, algunos oficios se consideraban deshonrosos.
Un noble tenía la suerte de heredar o no propiedades, pero siempre recibía la obligación de comportarse dignamente, lo cual, en parte, significaba que debía vivir de las rentas. Esto le llevaba a menospreciar a los que trabajaban para ganar dinero.
En el caso de los hidalgos, este falso orgullo les conducía, como ya se había criticado en el Siglo de Oro, a vivir de las apariencias, y en el de la alta nobleza a no dedicarse en absoluto a ninguna tarea productiva y a derrochar.
Si no hay más remedio, se trabaja
Esta mentalidad se había extendido a todos los estratos sociales, tuvieran rentas o no. Así los artesanos de Valladolid:
“no pudiendo hacer otra cosa que trabajar para ganarse la vida, lo hacen para salirse del paso; la mayor parte del tiempo están desdeñosamente sentados cerca de su tienda u desde las dos o las tres de la tarde se pasean espada al cinto; si logran juntar doscientos o trescientos reales, helos nobles; ya no hay razón para que hagan nada hasta que habiéndolo gastado todo, vuelvan a trabajar.”
Se decía que la España de los Austrias era «una república de hombres encantados que viven del orden natural.»
España, paraíso de perezosos
Esta actitud antieconómica se parodiaba en una continuación dieciochesca del Quijote. En esta obra se contaba que Sancho Panza antes de gobernar la Ínsula Barataria había de ser investido marqués y en la ceremonia debía jurar lo siguiente:
“¿Juras defender que ninguno de tu familia se dedique a arte u oficio, por honesto que sea, prefiriendo que aumente el número de holgazanes, vagabundos, inútiles en la República para todo, aun cuando se mueran de hambre? Sí, juro.”
No es malo trabajar
El 18 de marzo de 1783 Carlos III promulgó un curioso decreto por el que se declaraba que no resultaba deshonroso para los nobles dedicarse a las artes y oficios, esto es, que no estaba mal que trabajasen. En el decreto también se decía que, si los nobles se lo proponían, serían capaces de ganar dinero sin que nadie tuviera derecho a criticarles; y que, en el supuesto de que ahorrasen, nadie les impediría invertir y hacer negocios.
El gobierno de su majestad, con esta ley aspiraba a movilizar los capitales de los aristócratas en las reformas que había emprendido. La idea era atraerlos hacia la industria y el gran comercio ultramarino.
En el siglo XVIII muchos de los privilegios que la nobleza continuaba gozando desde la Edad Media habían sido desprovistos de efectividad con una serie de medidas indirectas; así la exención de impuestos, que antes sólo recaían en los plebeyos, perdió parte de su sentido al introducir la administración de Carlos III una política contributiva unificadora y al grabar los productos de lujo.

El escudero de El Lazarillo era un noble que prefería pasar hambre antes que trabajar
Los privilegios de los nobles
No se derogaron, no obstante, todas las leyes de excepción que subrayaban que los nobles pertenecían a una clase “superior a la ordinaria”.
Todavía a principios del siglo XIX la Novísima recopilación recogía una ley que impedía que los nobles fueran embargados por deudas. Eso significaba que los nobles no estaban obligados a pagar a sus proveedores. De hecho, sólo seis de los grandes de España tenían a bien pagar puntualmente.
Una ley de Carlos III vino a paliar este abuso: con la intención de que los menestrales no acabasen arruinados por el impago de sus aristocráticos clientes, en la Real Cédula de 16 de septiembre de 1784 se imponía que las deudas por este concepto devengarían un seis por ciento de interés.
A pesar de ello, no se abordaba el problema de fondo, es decir, no se obligaba a pagar a los nobles por lo que, sencillamente, con esta ley se lograba que debieran mucho más dinero.
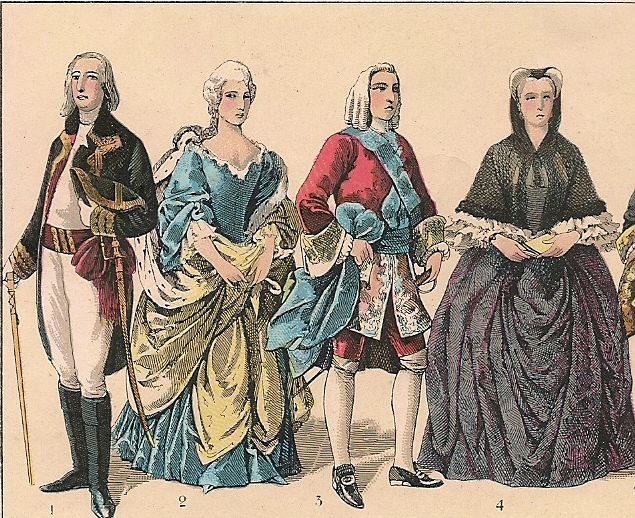
Los trabajos indignos
El mismo decreto de 1785 que trataba de inclinar a los nobles al trabajo aseguraba a los plebeyos que, a partir de ese momento, podrían desempeñar oficios considerados bajos y viles porque su majestad les otorgaba a los trabajos la dignidad de “honestos y honrados”.
Para los ilustrados era un gran problema el que la mentalidad nobiliaria hubiera contaminado a tal extremo al conjunto de la sociedad española, que nadie quería ejercer determinados trabajos manuales. La lista de trabajos que manchaban el honor de los plebeyos era amplísima e incomprensible.
Estaba mal visto ser pastor de cabras, pero no de ovejas; ser zapatero o sastre era malo, aunque peor resultaba desempeñar los oficios de tabernero o calderero. La infamia legal que alcanzaba a ciertos oficios era agravada con el estigma del pecado en el caso de los comediantes: todavía había algunos sacerdotes que les negaban la posibilidad de recibir sepultura cristiana.
El carácter gandul español
Los ilustrados tenían muy difícil cambiar una mentalidad tradicional que había convertido a España en un país encantado donde todos huían de parecer interesados en ganar dinero:
“Si el carácter español, en general, se compone de religiosidad, valor y amor al soberano, por una parte, y, por otra de vanidad, desprecio a la industria (que los extranjeros llaman pereza) y demasiada propensión al amor; si este conjunto de buenas y malas cualidades componían el carácter nacional de los españoles cinco siglos ha, el mismo compone el de los actuales.”
Los mendigos profesionales
La gran abundancia de mendigos en España, visto desde la perspectiva de la mentalidad nobiliaria, era un problema sólo en parte: el rico y el pobre se necesitaban mutuamente. Ambos, el rico y el pobre, eran tipos de la leyenda cristiana según la cual los poderosos estaban obligados a dar limosna a los bienaventurados mendigos como único medio de alcanzar el cielo.
Cuando un aristócrata daba limosna a un pobre, el aristócrata se sentía reforzado en su superioridad y señorío, y pensaba que era un instrumento de la misericordia divina. El pobre, por su parte, comprobaba que la existencia de los ricos y la de su propia pobreza formaban parte de un mismo designio divino, el cual le confirmaba que debía perseverar con gran orgullo en su adversidad.
Era por ello que los pobres españoles creían que los buenos cristianos tenían que darles limosnas:
«Pero lo que te ha de pasmar es el grado que se halla este vicio en los pobres mendigos. Piden limosna; si se les niega con alguna aspereza, insultan a quien poco ha suplicaban. Hay un proverbio por acá que dice: “El alemán pide limosna cantando, el francés llorando y el español regañando”.
Texto relacionado con el libro El viejo truco del amor


